Las palabras son, según Wittgenstein, como la capa superficial de las aguas profundas. A través de ellas pueden accionarse complejos mecanismos y activarse zonas de la imaginación que creíamos dormidas o inexistentes.
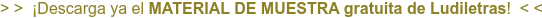
El poder de las palabras es inmenso; a través de ellas se crean conexiones, se tejen redes mentales a través de las cuales los niños y niñas pueden circular, explorar, investigar, descubrir y descubrirse…
Las palabras llaman a otras palabras, las atraen o las repelen, las convocan. A menudo, cuando crecemos, olvidamos el maravilloso poder de la palabra, su potente fuerza evocadora, su capacidad para crear realidades. Los niños, sin embargo, son grandes conocedores de esta capacidad innata del ser humano, por ello, el respeto que sienten por el lenguaje es enorme.
Los niños saben que una palabra puede dar miedo, puede hacer reír, puede evocar un recuerdo dormido o acariciar como un abrazo. Puede tener sentido o no tenerlo en absoluto, puede relacionarse con cualquier otra palabra y ampliar, así, nuestro campo de acción, nuestra imaginación y nuestra manera de entender el mundo.
Es por eso que la letra no necesita entrar con sangre; porque las palabras se encuentran en lo que somos. Los niños lo saben pero, a veces, los adultos lo olvidamos.
El simple ejercicio de proponer una palabra a un niño para que juegue con ella generará en él asociaciones lingüísticas inesperadas; nunca olvidemos que es innato en ellos descubrir este camino, por ello es tan importante enfocar el aprendizaje de la lectoescritura desde un punto vista más elástico que rígido, más divertido que serio, en definitiva, más mágico. Únicamente de esta manera, connatural en los niños, puede llevarse a cabo un aprendizaje verdadero, rico, agradable y perdurable.
Para que no se nos olvide, proponemos, de vez en cuando, ponerse “la oreja verde” de Rodari, él mejor que nadie para recordarnos la enorme importancia de la empatía, la libertad y el juego en cualquier proceso educativo.
Un señor maduro con una oreja verde por Gianni Rodari
Un día, en el expreso Soria-Monteverde,
vi subir a un hombre con una oreja verde.
Ya joven no era, sino maduro parecía,
salvo la oreja, que verde seguía.
Me cambié de sitio para estar a su lado
y observar el fenómeno bien mirado.
Le dije: Señor, usted tiene ya cierta edad;
dígame, esa oreja verde, ¿le es de alguna utilidad?
Me contestó amablemente: Yo ya soy persona vieja,
pues de joven sólo tengo esta oreja.
Es una oreja de niño que me sirve para oír
cosas que los adultos nunca se paran a sentir:
oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan,
las piedras, los ríos y las nubes que pasan.
Así habló el señor de la oreja verde
aquel día, en el expreso Soria-Monteverde.
















